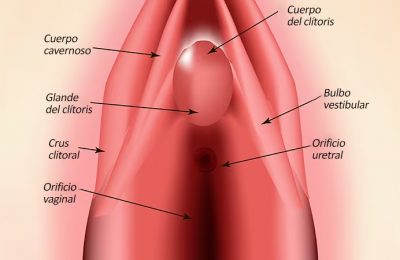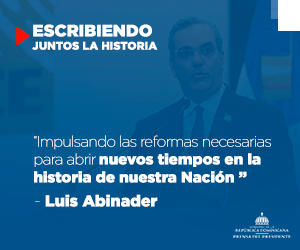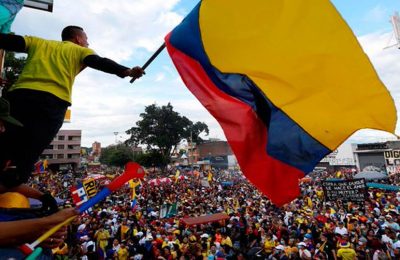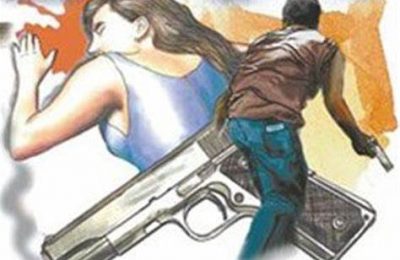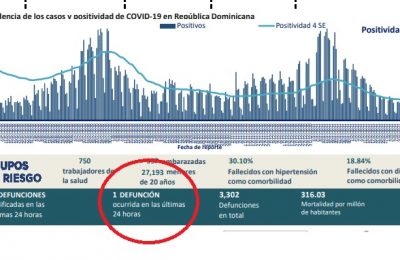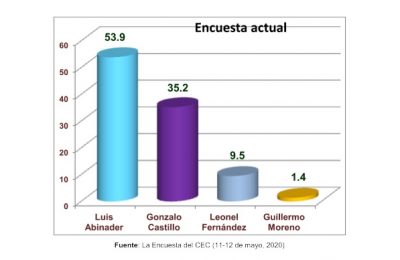«Oímos el eco de una bomba a lo lejos y después un pariente nos llamó: ‘Hay que marcharse, se están acercando’, nos dijo. Ni lo pensamos, metimos algunos enseres en una bolsa y nos fuimos».
Desde enero de 2014, la historia se ha ido repitiendo una y otra vez. Aterrorizadas ante la idea de acabar en manos de los hombres de negro del Estado Islámico, cientos de miles de personas han huido al norte de Irak. Entre julio y septiembre, bajo unas temperaturas que en momentos llegaban a superar los 50 grados, encontraron refugio donde pudieron: en parques, en colegios o en los múltiples edificios en construcción de la región. Este es el caso de la ciudad de Zakho, a pocos kilómetros de las fronteras siria y turca.
Dabin City, por el nombre de su promotor inmobiliario, es un grupo de inmuebles sin acabar en pleno corazón de esta ciudad de 350.000 habitantes, donde se refugiaron más de 120.000 personas el pasado mes de agosto. Originarias sobre todo de Sinjar, han huido del horror, dejando atrás su vida, y han emprendido un increíble periplo a través de las montañas y de Siria hasta volver a pisar suelo iraquí.
Junto a la ONG Acción contra el Hambre, salgo al encuentro de estas familias pocos días después de su llegada. Edificios a medio construir para unas vidas destrozadas… tal es mi primera sensación ante el desamparo de estas mujeres que miran al objetivo de la cámara en busca de respuestas. Es la primera vez que voy a Dabin City. A mi alrededor hay unas 50 personas, y sus miradas encierran la misma angustia que reflejan sus palabras que no entiendo.
El lugar acogerá a hasta 7.000 personas antes de que la mayoría de ellas sean realojadas en campos que lindan con la ciudad. En diciembre, varios cientos de personas no querían aún dejar el lugar y explicaban que las condiciones de vida en los campos son todavía peores. El relato que sigue recoge cinco momentos de la historia de Dabin City y de sus ocupantes para comprender la crisis humanitaria y a quienes la sufren.
Capítulo 1: El impacto
Mohsen camina rápido de un edificio a otro. Algunos le interpelan, otros reciben palmadas suyas en la espalda o bien disculpas. Con una libreta en la mano, va de un lado a otro, apunta el nombre de los recién llegados y comunica la lista a las autoridades y organizaciones humanitarias para que la ayuda pueda llegar a los más desfavorecidos.

Distribución de botellas de agua entre la población.
Mohsen forma parte de los primeros desplazados yazidíes que han alcanzado Zakho a principios del mes de agosto. Este joven profesor ha visto llegar a las familias hasta Dabin City, cada vez en mayor número y cada vez más afligidas. Al advertir su desamparo, decidió ponerse a su servicio. Siempre que me acerco por allí le veo de lejos, con su cara cansada, yendo y viniendo sin parar. Cuando se percata de mi presencia se para y me habla de los recién llegados, de aquella señora mayor que ha fallecido el día anterior en una de las torres o de aquel empleado de la empresa de construcción que se cayó desde varios metros de altura hace unos días. Durante semanas, su apoyo será extremadamente valioso, hasta el punto de convertirse en un empleado de Acción contra el Hambre muy orgulloso de haberse «unido a los que le ayudaron».
En medio de la ciudad, cinco inmuebles en construcción se encuentran frente a frente. Dan cobijo desde hace más de una semana a un número cada vez mayor de desplazados en condiciones de extrema vulnerabilidad. Al entrar en uno de los edificios, un olor nauseabundo penetra en la nariz, en medio de una nube de moscas. Hay que caminar con cuidado sobre tablas en precario equilibrio para no pisar el agua estancada, origen de la pestilencia. El recorrido sigue por una escalera oscura con peldaños de hormigón desiguales. Desde la pared sobresalen trozos de ferralla y hay que subir con cuidado para no rasgarse la piel de los brazos.
Las dos primeras plantas están desocupadas por el olor tan fuerte que se respira en ellas. En la tercera planta, hay unos niños sentados en la penumbra al lado de un agujero cubierto por una rejilla y que desemboca directamente en la planta baja. Algunas familias han acondicionado pequeños espacios con ladrillos recogidos aquí y allí. Otras han recuperado un colchón o dos, una esterilla, un bidón de agua. Pocas veces se ven más pertenencias que estas.
En la cuarta y en la quinta planta, las paredes están terminadas pero hay boquetes enormes por doquier, un peligro para los cientos de niños que tratan de escapar del aburrimiento con juegos cada vez más peligrosos. Ahmed Saoud es un abogado originario de Sinjar, vive con su familia en una de estas estancias: «Solo llevamos aquí cinco días. No hay nada, no hay agua, no hay aseos, hay que bajar cada vez». Además de las necesidades inmediatas, hay una pregunta que vuelve sin cesar: «¿Adónde podemos ir? No nos podemos quedar aquí, ya no hay nada para nosotros en Irak».
En el edificio de enfrente, la misma miseria y aún más riesgos. Ni siquiera hay una pared para protegerse del vacío, y se ven pequeñas piernas balancearse a quince metros del suelo, ajenas al peligro. Por todas partes hay colchones tirados en el suelo en los que descansan cuerpos afligidos, con la mirada cansada.
El camino para llegar hasta aquí ha sido largo y solo ha traído más preguntas. Mosha, una mujer de unos treinta años originaria de un pueblo cerca de Sinjar, cuenta su larga marcha hasta Zakho. Rompe a llorar al evocar la muerte de sus parientes a manos de los yihadistas del Estado Islámico. Se da la vuelta y se va, incapaz de proseguir con su relato.
En el exterior, la multitud se está agolpando al iniciarse un reparto de comida. Llegan dos camiones y una miríada de niños corre detrás, con un plato en la mano. La generosidad local ha permitido organizar un reparto de comidas calientes, una ayuda importante pero precaria.
Un poco más tarde llegan raciones alimentarias para las familias, así como kits de higiene. También se instalan enormes mangueras de agua en la primera planta de uno de los edificios. Éstas suplirán a los depósitos metálicos expuestos a pleno sol que dispensan un agua excesivamente caliente.
Quien lo sabe bien es el comerciante que vemos al entrar en esta extraña ciudad. El congelador en el que se sienta se ha convertido en un punto de avituallamiento para quienes pueden comprar agua en pequeñas botellas de medio litro. Los demás tendrán que esperan un poco más para que el agua llegue a los depósitos.
Son las cinco de la tarde y empieza la distribución. Las camionetas llegan levantando a su paso una nube de polvo. Dos vehículos se detienen delante de cada inmueble. A pesar del gran número de personas, todo se va organizando poco a poco y se ha nombrado para cada entrega a una persona de referencia para identificar las necesidades y determinar a los beneficiarios.
Desde lo alto de los inmuebles, miles de ojos miran hacia el contenido de los camiones que se van vaciando a medida que se escuchan los nombres. Cubos, jabón, esponjas, latas de atún, té, azúcar, raciones para cinco personas y tres días que no borran ni la angustia ni la rabia, pero que permitirán paliar las necesidades más acuciantes.
Capítulo 2: Olor a muerte tras la huída
La situación en el norte de Irak seguía siendo extremadamente confusa en septiembre de 2014. Si bien las fuerzas kurdas habían logrado contener el avance del Estado Islámico, las zonas ocupadas son muchas. Los actores humanitarios se habían desplegado principalmente en las gobernaciones de Dohuk, Erbil y Sulamaniyah, y aunque ya no había desplazamientos masivos de población como ocurrió en el mes de agosto, con la llegada de 15.000 personas diarias a la gobernación de Dohuk, las necesidades siguen siendo enormes.
En Dabin City, un grupo de inmuebles sin acabar en pleno corazón Zakho (a pocos kilómetros de las fronteras siria y turca) cerca de 6.500 personas ocupan el lugar y ya no quedan muchas más plazas libres. Aunque aún me faltan unos 50 metros para llegar, me impresiona el olor que desprende, el de miles de personas atrapadas en unos edificios desprovistos de sistema de saneamiento. A sus pies se pueden ver algunas letrinas de emergencia delante de las cuales decenas de mujeres están haciendo cola. A falta de instalaciones adecuadas, los ocupantes tiran la basura y el agua sucia desde lo alto de las torres. Más vale no caminar pegado a las paredes para evitar recibir nada en la cabeza. Arriba del todo en uno de los edificios, el olor es pestilente. La subida de la escalera se ha transformado en un aseo gigante. Mohsen me explica que, por la noche, las mujeres y los niños evitan ir a las letrinas cuyo acceso es difícil y vienen aquí a hacer sus necesidades. Está inquieto al percatarse de la velocidad a la que se degrada la situación en ese lugar.
Tras largas conversaciones con el promotor, ha aceptado que Acción contra el Hambre construya unas 50 letrinas, nuevos puntos de agua y retire las toneladas de escombros que poco a poco transforman Dabin City en un vertedero. Pero si bien ha dado su visto bueno para estas instalaciones, el propietario también ha impuesto un ultimátum a los ocupantes. Deben abandonar Dabin City el 15 de septiembre. La angustia es palpable en las torres y la gente quiere saber adónde ir. Muchos sueñan con Europa, América, «¿cómo conseguir un visado? «… no cabe volver a casa. Algunos intuyen de inmediato que es probable que jamás abandonen el suelo iraquí y se burlan de los que mantienen esperanzas: «Llama a Obama, seguro que te ayuda».
Los equipos psicosociales de las organizaciones humanitarias se enfrentan diariamente a estas mismas preguntas y los relatos de los desplazados son aterradores: parientes asesinados, niños secuestrados, cada historia más horrible que la otra. Por parejas, los equipos recorren los edificios, se sientan con las familias, escuchan y prodigan consejos cuando es posible, y remiten a los profesionales de la salud los casos que requieren atención. Entre las personas con las que se entrevistan está Yousef. Le veo a menudo vagar por el polvoriento Dabin, le cuesta comunicarse y necesita atención psiquiátrica. Me suele seguir cuando me acerco a las familias, y todos aquí le conocen y se burlan de su sonrisa inocente. Hacia finales del mes de septiembre me lo vuelvo a cruzar: lleva los mismos pantalones y la misma camisa en la que se acumulan manchas de grasa y suciedad. Su rostro también está marcado y hay algo que me llama la atención: Yousef sonríe, cualquiera que sea la situación, pero sus dientes blancos de los primeros días han cambiado de color, están amarillentos y cubiertos por una gruesa capa de sarro. Reflejan bien lo que la gente vive aquí: los cuerpos sufren en Dabin, por los escasos cuidados que se les prodiga, la temperatura, la insalubridad del lugar, y las personas vulnerables como Yousef son las primeras víctimas. Tira suavemente de mi manga y apunta con el dedo a una ventana; su familia está allí arriba, en algún lugar de la enorme masa de hormigón que con pudor llaman la torre número 5.
Yousef me lleva a través del dédalo de escaleras de su torre. Traspasado el hedor pantanoso de la planta baja, subimos los peldaños un poco al azar. Después recorremos un largo pasillo al final del que cuelga una sábana de la pared. Yousef la levanta: toda su familia está detrás, reunida en una pequeña estancia de no más de 15 metros cuadrados. Yousef se sienta entre sus dos hermanos mayores, Hatou y Ralaf Bro Mrad, y yo me siento en un colchón con estampado de flores que desentona en medio del hormigón. Los dos hermanos empiezan a contar cómo fue su huida: «Salimos de Qanasour, en el Sinjar. Caminamos, sin nada, como todos los que están aquí».
Cuando llegaron, la población les brindó ayuda enseguida. «La gente nos traía de todo, comida, colchones. No los conocemos bien, pero intentan ayudarnos. Sin embargo, fíjate, todo lo que tenemos aquí huele mal». Incluso en la quinta planta del edificio el olor le persigue a uno, un olor a muerte con el que solo las moscas parecen conformarse.
«Desde que estamos aquí, vagamos por el polvo sin saber qué vendrá después. ¿Volver al Sinjar y esconderse en las montañas? ¿Esperar a que se abran campos? Todo lo que vemos es el cartel que nos dice que nos marchemos». Para cuando venza el ultimátum, Hatou y su familia esperan ya no estar aquí. «¿Europa quizás?», pregunta sin hacerse demasiadas ilusiones.
Yousef guarda silencio desde que llegamos. Su hermano le mira durante largo rato: «No sabe qué edad tiene. Tampoco sabe por qué está aquí». Según su familia, tiene algo más de 30 años, y su sonrisa permanente no permite saber lo que siente. «Está loco», dice uno de sus hermanos en inglés. Nadie sabe con exactitud lo que tiene, pero todos se ocupan de él. Yousef mira fijamente al cielo. Ralaf lo observa y exclama: «Cuando llegamos aquí, Yousef miró por la ventana y dijo: ‘Qué bonita es Alemania».
Continuará …